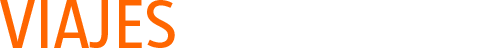Tombuctú, la puerta del desierto (1)
/Hace algunos años viajé a Tombuctú cuando todavía esta zona estaba libre de conflicto. El viaje fue organizado por una ONG francesa que tenía como objetivo formar a futuros guías turísticos del país. Estuvimos en Bamako, la capital, para posteriormente volar en un destartalado avión a Tombuctú y desde aquí seguir el río Níger, dirigirnos a la reserva de Douenza y posteriormente al país Dogon. Un viaje inolvidable del que guardo un bello recuerdo. Sin embargo, a menudo me pregunto qué habrá sido de quienes compartieron sus días con nosotros: la sonrisa de Yazel, las noches conversando con Mohamed junto a la hoguera. No les imagino bajo el yugo de Ansar Dine y AQMI, el grupo islámico que controla en la actualidad el norte de Mali.
Este reportaje, dividido en dos partes va dedicado a ellos y a toda la gente con quien compartí mi viaje.
“El primer té es fuerte como la vida. El segundo, dulce como el amor. El tercero, suave como la muerte.”, dice Mohammed, el guía tuareg mientras la noche se abalanza sobre el Sahel.
El campamento se halla en medio de una llanura pedregosa, seca y semidesértica al sur de Tombuctú, más allá del río Níger, en un lugar que sólo interesa a la familia tuareg que ha instalado sus jaimas cerca de un exiguo pozo circundado por algunos matorrales que sirven de pasto al ganado.
Hace apenas un rato, mujeres, hombres y niños, después de mostrarnos su camello, se han sentado junto al fuego y luego las mujeres adolescentes han entonado sus cánticos. Hemos compartido nuestra comida y la leche de cabra que ellos nos ofrecen como señal de hospitalidad y bienvenida. Ellas cantan; las horas pasan dulces y apacibles junto al crepitar del fuego, entre voces y bailes ancestrales.
Más tarde, hombres, mujeres y niñas se alejan hacia su campamento y la mayoría de periodistas se van retirando.
El primer té es fuerte como la vida.
Al lado de la lumbre, bajo la luna y la noche, sorbo el primer vaso que me ofrece Yazel. Junto al fuego quedamos Yazel, Mohammed y yo. Los demás ya duermen; algunos en la abierta y amplia tienda de campaña instalada cerca del fuego; otros, desperdigados por la llanura y protegidos por sus sacos de dormir.
Hace un momento Yazel ha ido hasta su jaima a buscar los utensilios para preparar té.
Yazel separa algunas brasas de la lumbre y calienta el agua en la pequeña tetera; después se entretiene en pasar una y otra vez el agua hervida entre las hojas de té y agregar una parte de azúcar hasta reconocer el sabor exacto. Luego nos ofrece un vaso.
El primer té es fuerte, amargo, exquisito para mi paladar. Es una amargura gratificante que invita a despertar, a estar atento. Entre Yazel y Mohammed se cruzan algunas palabras en tamahek, la lengua targui que se remonta a la antigüedad, a la época anterior a la invasión árabe y a la consiguiente islamización del desierto. Ellos hablan; de vez en cuando Mohammed me traduce al francés algunas de las frases de Yazel; éste me mira con serenidad.
Hace algunos años su familia dejó el Sahara, al norte de Tombuctú, para cruzar el Níger y adentrarse en el Sahel a la búsqueda de mejores tierras.
El campamento está formado por un matrimonio de unos cincuenta años, algunos hijos e hijas mayores y alrededor de seis o siete niños; en total, quince o dieciséis miembros. De todos ellos, sólo los adultos han estado una vez en Tombuctú. Llevan pues varias décadas desplazándose por el Sahel, siempre pendientes de los pozos de agua y de pastos para el ganado.
Yazel sorbe el té; sus labios dibujan una mueca de satisfacción. Mohammed se enzarza en una larga conversación de la que sólo percibo la sonoridad de la lengua. Arriba, las estrellas titilantes abrazan la perezosa luna que ya empieza a menguar. Aquí en el Sahel reina la más absoluta concordia.
Me estiro un rato sobre la esterilla, cerca del fuego. Los oigo hablar. Veo las estrellas e imagino su desplazamiento en el cielo. Sonrío.
El paisaje del desierto me transporta a la adolescencia, a la lectura de “El Pequeño Príncipe”:
“Y abrirás a veces tu ventana, así... por placer... y tus amigos se asombrarán al verte reír mirando al cielo. Entonces les dirás: ‘Sí, las estrellas siempre me hacen reír’ y ellos te creerán loco. Te habré hecho una muy mala jugada...”
Nuestro viaje había empezado cinco días antes cuando el avión procedente de París aterrizó en el aeropuerto de Bamako, la capital de Mali. Formábamos el grupo cinco periodistas y tres integrantes de Tetraktys, una ONG francesa que colabora al desarrollo del turismo en Mali.
La primera noche dormimos en Bamako, en un hotel a orillas del río Níger. Unas pocas horas en Mali bastan para darse cuenta de hasta que punto el río Níger es una de las principales arterias del país. Sentado en la terraza del hotel observaba las barcazas navegar por el río, barcas simples empujadas por velas apedazadas que parecían desafiar a los pocos edificios altos de Bamako. El contraste quebraba el orden natural de las cosas y mostraba sin decoro la diferencia entre el mundo rico y el mundo pobre.
Al día siguiente volamos a Tombuctú en una reliquia de la antigua URSS. El avión, que por suerte se comportó en el aire como debía, era un bimotor de ventanas ovaladas, con el interior recubierto de placas de formica sucias y desconchadas. El piloto, también ruso, de edad avanzada y cabellos blancos apareció por el aeropuerto con doce horas de retraso y cara de no haber dormido demasiado. Pocos minutos después estábamos en el aire. A través de la ventanilla podía observar el paisaje, árido y desértico que iba palideciendo en el atardecer; de vez en cuando echaba una ojeada al motor izquierdo que rugía poderoso y desafiante y me hacía pensar en las calderas de un viejo barco.
Aterrizamos en Tombuctú al filo del crepúsculo. Aquella noche había un eclipse total de luna y cuando llegamos a la ciudad los chiquillos de la escuela, acompañados por su maestro, corrían por las calles, invocando a Alá, rogándole que les devolviese el brillo, la luz de la noche. Esta es la primera imagen que siempre conservaré de mi llegada a Tombuctú: el tropel de niños, cantando, suplicando y mostrando la inocencia más descarada.
La ONG por la que habíamos sido invitados se encargaba de abrir nuevas vías a los visitantes y de contribuir a la formación de los futuros guías de la zona. Así que algo más tarde, bajo la luna llena ya despojada de su crespón iniciamos el primer recorrido en Tombuctú. Nuestro guía ocasional no quería desaprovechar su oportunidad y la visita fue completa, de punta a cabo de una ciudad vista con el corazón.
Bañada por la luz azulada de la luna, Tombuctú mostraba una cara misteriosa, de sombras inquietantes, silencios y susurros, no perceptible para la cámara fotográfica pero balsámica para el corazón.
Notaba la arena de sus calles bajo mis pies, mientras el guía, cuyo nombre no recuerdo, nos iba enseñando su ciudad. Aquí una ancha plaza revelaba en un rincón la lumbre del hogar; un poco más lejos, la silueta de una vieja mezquita de la que sobresalían estacas de madera clavadas en las paredes aparecía extraña y, al mismo tiempo, extrañamente conciliadora; en una plazoleta había varias tiendas de lona, a semejanza de las barracas en las grandes ciudades, que pertenecían, según nos explicaba el guía, a gentes del desierto llegadas con la primera gran sequía y que habían encontrado en Tombuctú un refugio seguro; desde entonces habían permanecido en la ciudad a la espera de tiempos mejores que nunca iban a llegar. Más allá, ya en los arrabales, una ancha avenida, también de arena, se perdía hacia el norte en dirección al desierto.
Al cabo de tres horas regresamos al hotel. Estábamos agotados por la larga espera en el aeropuerto y la posterior caminata, pero todos coincidimos en que Tombuctú bajo la luz de la luna era una ciudad hermosa.
El nombre de Tombuctú indica los pozos de agua que se encuentran en la zona.
Siglos atrás, las aguas del Níger se convirtieron en sitio de paso obligado para las caravanas que atravesaban el Sahara. Sin embargo, los mercaderes pronto se dieron cuenta que el río, a pesar de la abundancia y gratuidad del agua no era la panacea que se esperaba. Los mosquitos y las enfermedades abundaban en sus márgenes, en cambio, unos kilómetros más al norte, alrededor de los pozos que dieron nombre a Tombuctú, el aire era más seco y las condiciones mejores para la salud.
Durante los siglos del XIV al XVI Tombuctú fue uno de los lugares de referencia del mundo musulmán. Sabios y estudiantes residían en una ciudad que además de resultar estratégica para el comercio contaba con una importante escuela filosófica. En el siglo XVI se contabilizaban ciento cincuenta escuelas y a la ciudad acudían alumnos y peregrinos procedentes de todos los rincones del
mundo islámico.
“El oro viene del sur, la sal del norte y el dinero del país del hombre blanco; pero los cuentos maravillosos y la palabra de Dios sólo se encuentran en Tombuctú”, reza un antiguo proverbio.
Quizá es verdad que la ciudad se halla cerca de Dios, por la atmósfera que la envuelve, porque gracias a la nitidez del aire parece que el cielo se puede tocar.
Entre casas de barro, calles polvorientas, algunos palacios de adobe y tres mezquitas sublimes, sobrevive como por ensalmo el susurro de su antigua vitalidad.
Las mezquitas y el centro histórico fueron declarados, hace algunos años, patrimonio de la humanidad por la Unesco. Desde entonces Tombuctú ha empezado una nueva etapa. El alcantarillado de las calles y la restauración de antiguas casas forman parte de un programa encaminado a la conservación de su patrimonio; aunque ya de por sí, la historia que arrastra es suficiente para que cada año acudan cientos de viajeros, atraídos por la sonoridad del nombre y los paisajes desérticos.
Después de varios siglos de esplendor en el universo islámico, Tombuctú sufrió diversas invasiones y empezó su declive hasta caer casi en el olvido.
Durante el siglo pasado la zona fue asolada por una importante sequía en la década de los setenta, y, posteriormente, en 1984, una epidemia de cólera obligó a gran parte de la población del desierto a concentrarse en Tombuctú y sus alrededores. Todavía hoy se puede ver —tal como nos mostró el guía durante la visita nocturna— en diversas calles y plazas campamentos de nómadas que se han establecido en la ciudad.
Dos días después dormimos la que sería la primera de varias noches al raso en un campamento situado a las afueras de Tombuctú. Nos instalaron una amplia tienda de campaña y los habitantes de un poblado vecino nos recibieron con música, cantos y danzas tradicionales tuareg.
Si se quiere el espectáculo era folclórico, pero no por este motivo dejaba de ser hermoso. A fin de cuentas, lo pude comprobar días más tarde, esa es la manera que tienen los tuareg de pasar el atardecer y la noche en familia; a falta de electricidad y otras comodidades, el clan se divierte y entretiene alrededor del fuego. Por eso, aunque en esta ocasión careciera del sello de autenticidad, no dejaba de ser atractivo y una experiencia que valía la pena vivir.
A media tarde, con el sol ya bajo, llegamos a una zona de dunas al norte de Tombuctú. El grupo nos recibió en forma de medio círculo con cantos y danzas. La luz de la tarde era inmensa y la ocasión idónea para fotografiarla. Descendí con prisas del jeep. Abrí con presteza la mochila de material, cogí y comprobé la primera cámara, y al hacer lo propio con la segunda vi que tenía que cambiar el carrete. Sí, la luz era inmensa y los hombres danzaban... debía darme prisa, y con las prisas, la cámara cayó, abierta, al suelo. ¡Oh, Dios! ¡Arena del desierto!
La limpié con cuidado, al tiempo que la luz del atardecer huía, casi escapaba. Pasado el disgusto la dejé en el jeep, y con la primera cámara me dirigí hacia el grupo cuando ya casi estaban terminando la serie de danzas. Gráficamente la escena prometía, pero llegaba tarde. Hice algunas fotos al corro de mujeres y niñas que acompañaban al grupo de baile. Los últimos rayos de sol todavía se posaban sobre los rostros. A través del visor vi una niña de diez o doce años; su cabeza tapada por una túnica negra, sosteniendo en su regazo a un recién nacido.
Niña tuareg de ojos oscuros y misteriosos como la noche, tu mirada alcanza los sueños futuros y el vagar de tu pueblo por el desierto.
(Continuará)
SEGUNDA PARTE: De Tombuctú a Homborí (y 2)