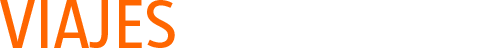Mérida, una ciudad de novela
/Viajamos hasta la ciudad de Mérida. En esta ocasión lo hacemos con la lectura del primer capítulo de la novela “El nudo infinito”, editada por Ediciones B y que puedes adquirir en edición digital. desde Viajes Magazine
EL NUDO INFINITO
1
Sofía
El nudo infinito, el símbolo tibetano que representa el corazón de Buda, el lugar donde no existe principio ni fin, cuelga de mi cuello y me devuelve a Sofía: recuerdo la caricia de sus palabras, la lucidez de su mirada.
Estoy sentado en el puente sobre el Guadiana; el sol de la tarde alcanza las murallas de la ciudad. Aquí la vi por primera vez. Ella estaba apoyada en el muro de piedra mirando hacia el río. Me fijé en su perfil; el ojo derecho clavado en la lejanía, sin pestañear; el pelo cobrizo recogido por una coleta. La observé con detenimiento, sin acercarme demasiado. No la conocía, pero su cara me resultaba próxima, casi familiar. El viento doblegaba su vestido y marcaba el contorno de su cuerpo. Había tal fuerza, tal belleza en la imagen que todavía ahora me parece que la estoy viendo.
Al cabo de un rato se reincorporó, estiró su cuerpo con naturalidad, los brazos primero hacia arriba, luego en forma de cruz y empezó a caminar en dirección a la alcazaba. Pasó muy cerca de mí. El vestido rozó mi cuerpo, y también por primera vez percibí el olor de Sofía.
El crepúsculo cae sobre Mérida: tonalidad rosada con nubes estriadas que se desplazan hacia Oriente. Al fondo, la sierra de Arroyo delimita la línea del horizonte. Hay gente paseando por el puente y por la orilla del río, alargando la tarde de primavera que se resiste a morir.
Miro hacia la ciudad, el camino de piedra que conduce hasta la muralla. Hay una calma instalada en el aire, cierta serenidad que busca cabida en mi corazón.
Me dirijo hacia el centro, sigo el mismo recorrido de aquella lejana tarde. En la plaza de España, los gorriones vuelan y anuncian la llegada de la noche. El cielo vira al violeta. Me acerco al bar quiosco de la esquina y me siento a una de las mesas.
El camarero pone una mano sobre mi hombro.
-Hola, Juan -dice -. ¿Qué vas a tomar?
-Un vaso de vino.
Con Sofía solíamos venir al bar Paquito. Nos gustaba sobre todo a esta hora, en ese momento indefinido entre la luz y la oscuridad.
Bien pensado no hay mejor lugar, ni mejor momento para empezar a narrar esta historia, para contar lo que sucedió... escribir desde Mérida, regresar a Mérida y recorrer el largo camino que me ha devuelto hasta aquí.
Al día siguiente volví a ver a Sofía en el museo romano. Yo caminaba por una de las galerías superiores; ella estaba parada ante unas lápidas romanas y tomaba notas en un cuaderno.
Me puse a su lado. Sofía llevaba un sombrero amarillo; de su oreja izquierda colgaba un pendiente en forma de reja: el nudo infinito.
Se giró mirándome a los ojos.
-Hola -dijo con naturalidad.
-Hola -contesté; y casi a continuación dije-: Es un lugar agradable el museo.
-Sí, lo es -contestó.
-¿Te molesta si tiro algunas fotografías, y apareces en el plano, así un poco de lejos?
-No, no me molesta, puedes hacerlo, si quieres.
Instalé el trípode en uno de los rincones de la sala y ella continuó con sus notas. De vez en cuando me miraba y sonreía. No parecía sentirse incómoda, sino todo al contrario, más bien divertida y curiosa.
Después coincidimos en otras secciones, y, a la salida, a la hora de cierre del museo, volvimos a encontrarnos. La tarde, igual que la del día anterior, era suave y hermosa.
-¿Vas hacia el centro? -le pregunté.
-Sí.
-¿Puedo acompañarte?
Ella hizo un gesto afirmativo con la cabeza.
-Me llamo Sofía Hayes -dijo.
-Juan Vielha -me presenté, al tiempo que le estrechaba la mano.
Paseamos por la calle Ramón Melida y torcimos en Sagasta, en dirección al Foro. Algo más abajo, nos detuvimos durante unos minutos en el templo de Diana. Las ruinas teñidas por la luz del atardecer hablaban del pasado, de cuando la ciudad fue uno de los centros del mundo romano.
Apenas nos dijimos nada durante el trayecto, pero tuve la impresión de que ella se encontraba cómoda.
Más tarde, nos sentamos en la terraza del quiosco Paquito en la plaza de España. Pedimos vino, y un joven camarero nos obsequió con un plato de aceitunas.
-Las aceitunas os harán soñar por la noche -dijo.
Sofía y yo nos reímos.
No sé si Sofía soñó, y nunca se lo pregunté, pero yo sí soñé con ella, y el sueño me devolvió a la realidad. Soñé con esta plaza y soñé de nuevo con Sofía a esta hora de la tarde, tantas veces repetida. Y así sucedió, porque durante aquellos días de primavera, la terraza del bar Paquito se convirtió en nuestro lugar de encuentro, en el escenario de nuestros sueños.
Sofía estudiaba la antigua Augusta Emerita a la espera de viajar a Delfos el ombligo del mundo griego donde debía incorporarse a la exploración arqueológica durante dos años. Había finalizado sus estudios de arqueología en la universidad con resultados brillantes; viajar a Delfos y unirse al equipo de investigación era para ella el mejor premio, la mejor recompensa a tantos años de estudio y sacrificio.
Yo había acudido a Mérida para realizar una serie de fotografías sobre la ciudad, en concreto sobre la Mérida romana, antes de embarcarme por el Mediterráneo. Trabajar de fotógrafo me permitía moverme con entera libertad. Mérida era mi última escala. En apenas un par de meses me embarcaría en el puerto de Málaga e iniciaría una navegación que iba a permitirme fotografiar las principales islas del Mediterráneo.
Aquella tarde en la plaza de España tomé la mano de Sofía mientras el crepúsculo dibujaba el contorno de Mérida. Fue un acto instintivo que ella aceptó con naturalidad, como si ambos compartiésemos un escenario común, un lugar idéntico.
Hablamos de nosotros, de nuestro trabajo. Ella me explicó su compromiso en el yacimiento de Delfos, en la Fócida. Le pregunté cuántos días permanecería en Mérida.
-Hasta que llegue el verano y deba partir hacia Grecia. ¿Y, tú?
-Todavía tengo trabajo para varias semanas-dije.
Mentí, porque en realidad me bastaban tres o cuatro días para terminar mi reportaje, pero también podía prorrogarlo, y era incuestionable que quería todo el tiempo del mundo para conocer a Sofía.
Por la noche, después de acompañarla a la casa donde ella se hospedaba, regresé a mi hotel y desplegué sobre el escritorio la carta náutica del Mediterráneo. Una línea a lápiz trazaba un viaje que empezaba en Málaga y, tras detenerse en varios puntos del litoral español, seguía en dirección a Cerdeña, las islas Eolias, Sicilia, el estrecho de Messina y acababa en el puerto de Corinto, no lejos de Delfos. Mi destino corría paralelo al de Sofía. Dentro de cuarenta días yo me embarcaría a bordo del Omphalos ¿era simple casualidad que el nombre del barco coincidiese con el nombre griego con que genéricamente se designa el oráculo de Delfos? y me pregunté si Sofía viajaría conmigo.
Durante los siguientes días nos vimos a menudo. Quedábamos a la salida del museo, en el Paquito o en el restaurante Vía Flavia, en una de las esquinas de la plaza.
Paseábamos por la orilla del Guadiana. El sol se ocultaba más allá de la sierra de Arroyo y el cielo, siempre apacible, seguía lanzando sus llamaradas violáceas.
-Este lugar tiene un clima agradable; no me extraña que Augusto hiciera construir la ciudad para complacer a los legionarios que le habían sido fieles en innumerables campañas -apuntó Sofía.
-Como una especie de residencia para la tercera edad -me atreví a decir. Estábamos sentados en el muro del puente romano, los pies colgando al vacío. Tenía mi brazo sobre su espalda; ella apoyaba su cabeza en mi hombro.
-Ríete si quieres -dijo Sofía- pero a mí siempre me ha parecido una ciudad hermosa.
Yo también lo pensaba, pero sobre todo sentía que era ella, Sofía, quién era especial. No sé si la idealizaba en exceso, si estaba ilusionado por una mujer a la que apenas conocía, pero los días, los paseos y las citas seguían sucediéndose unos a otras, y me sentía vivir en un sueño.
¿Cómo describir el carácter de Sofía? Siempre fue espontánea y transparente. No ocultaba nada. Era franca, directa, y, por fortuna, su relación conmigo se asentaba en esta misma claridad. Incluso su aspecto físico concordaba con su manera de ser; las líneas de su rostro eran suaves, los labios sensuales y su mirada color canela parecía interrogar y estar siempre atenta.
A las dos semanas de conocernos, un apagón dejó a oscuras la ciudad mientras tomábamos unos vinos en el Paquito. Sobre la plaza de España, la luz de la luna perfilaba los edificios y me hacía pensar en tiempos lejanos. Podía ver el rostro de Sofía con nitidez. Pensé en los retratos de mármol que días antes había fotografiado en el museo. Permanecimos un rato en silencio. Su mano buscó refugio entre las mías. Por si me quedaba alguna duda, sentí que la amaba.
Aquella noche, después de vagar por tabernas donde bebimos más vino y cenamos algunas tapas, le pregunté si quería viajar conmigo a Grecia.
-¿Navegar tu y yo, solos los dos por el Mediterráneo?
-Sí, así sería.
-¿Y me preguntas si quiero acompañarte?
-Sí.
-Pues claro que sí, Juan. Nada me haría más feliz. Cuando era pequeña y vivía en Ibiza, me acercaba a menudo a la playa de Benirrás y me decía a mí misma que algún día conocería el mundo a bordo de un velero. Vuelvo a decírtelo. Nada me haría más feliz. Sólo te pongo una condición.
-¿Cual?
-Suceda lo que suceda, estemos donde estemos, cuando llegue el momento de incorporarme a las excavaciones de Delfos abandonaré el barco -dijo, y, a continuación, me besó.
Sentí una alegría inmensa, pero aun así me sorprendió la decisión de Sofía; la naturalidad con la que aceptó el viaje.
Luego seguimos adentrándonos en el corazón de la noche. Era viernes y cientos de estudiantes seguían caminos de cerveza y vino, al compás de la música. Sofía y yo nos sumamos al peregrinaje por entre el laberinto de la ciudad, entregándonos el uno al otro, conociéndonos a cada instante un poco más.
Desperté al amanecer, con Sofía estirada a mi lado. Antes de ser consciente de dónde me encontraba, recuperé un recuerdo de mi infancia, del miedo a la noche del que sólo me salvaba un haz de luz que se filtraba por entre los postigos del dormitorio. La misma luz penetraba en la habitación del hotel. Sentí la proximidad de Sofía, su perfume. Disfruté de este momento, de todo cuanto significaba, mientras el amanecer fue apoderándose del lugar. Ella dormía plácidamente; apenas se movía.
Notaba su respiración sosegada. No quería despertarla. Permanecí un buen rato entregado a los viejos recuerdos, al arrullo de la infancia y a la compañía de Sofía.
Más tarde, me moví hacia el otro lado de la cama y vi, sobre la mesita de noche, el pendiente que ella se había quitado antes de acostarse. Lo cogí con mi mano derecha y lo sostuve a contraluz. Los rayos se filtraban a través del signo y apuntaban hacia algo lejano y desconocido.