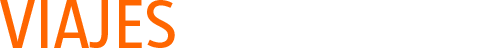Hydra (Islas del Mundo)
/El viajero que desde el puerto del Pireo (Atenas) parte con destino a Hydra se adentra en las aguas del golfo Sarónico, navega por donde, hace dos mil años, Temistocles lanzó los últimos cuatrocientos barcos de la confederación griega contra los más de dos mil de la armada persa. El egregio Jerges, sentado en su trono de oro sobre las colinas de la isla de Salamina esperaba una pronta victoria de su Armada Invencible que nunca llegaría a producirse. Los barcos griegos, más ligeros y de menor calado, maniobraron con facilidad entre los bajos del golfo y en pocos días derrotaron al enemigo. Las naves persas regresaron diezmadas a Faleron y Persia no pudo someter e la confederación griega.
El barco sigue su singladura; la nave deja por estribor la silueta de Salamina y se aproxima a la isla de Egina, escala casi obligada en el viaje hacia Hydra. En Egina encontramos uno de los tesoros de la época clásica: el templo de Afaia, la diosa Luna; no se sabe con seguridad de donde procede su culto, aunque todos los indicios apuntan hacia Creta o Egipto. La visita al templo, en esta u otra ocasión, es obligada. El santuario se halla en la cima de una colina que domina gran parte de la isla. De noche, los búhos ululan desde el amplio pinar que rodea el templo; son vigilantes anónimos de lo antiguo: musas reencarnadas al acecho, con el propósito de despertar en la mente del viajero la atracción por la Grecia clásica.
Realizada la visita proseguimos nuestro viaje. El barco se adentra por el estrecho de Poros y se detiene en la isla del mismo nombre. Descienden algunos pasajeros y zarpamos rumbo a Hydra. Durante unas millas navegamos cerca de la costa del Peloponeso; bajas colinas donde abundan olivos y cipreses. Tras doblar las pequeñas islas de Tselevinia, el barco toma rumbo sur para recalar en Hydra media hora después.
Hydra es una isla agreste, rocosa y solitaria. Aparte de la capital y de algunas casas desperdigadas a lo largo de la ladera sur, la isla está prácticamente desierta. Por no encontrar, no se encuentran ni vestigios de la época clásica; algo realmente sorprendente, si tenemos en cuenta su proximidad con Atenas y otros centros de la época clásica como pueden ser Poros o Epidauro.
Fue durante los siglos XVII y XVIII cuando el comercio naval floreció en Hydra; sus habitantes dispusieron de una importante flota que navegaba por todo el Mediterráneo. La fama de los marinos de Hydra se mantuvo durante siglos y su flota desempeñó un importante papel en la Guerra de la Independencia, alrededor de 1821. Después la isla sufriría los efectos de la emigración -la mayoría de sus habitantes, marinos y pescadores, optaron por irse a vivir al puerto del Pireo, o intentar las Américas- y no fue hasta la década de los sesenta, cuando, gracias al cine y al turismo, volvería a ganar protagonismo.
Un par de películas con Sofía Loren en el reparto bastaron para que la isla fuese literalmente tomada por la gente de dinero; la consecuencia inmediata fue el encarecimiento de albergues y tiendas. Regresaron los hydriotas exiliados, aparecieron los hippies y aquello fue Troya.
Por suerte se conservó el aislamiento de la isla, de manera que las únicas formas de transporte admitidas siguieron siendo la comunicación marítima y los burros en el interior de la isla. Circunstancias éstas que han perdurado hasta hoy en día, por lo que puede decirse que la isla mantiene su encanto original.
Actualmente Hydra sorprende al visitante por su tranquilidad y sosiego; si exceptuamos junio julio, agosto y Semana Santa, la isla es un remanso de paz.
El puerto de la capital, protegido del temible meltemí -el viento del norte- es pequeño y acogedor. En el muelle de poniente atracan los barcos de línea, mientras que tanto el paseo marítimo, como el estrecho pantalán de levante albergan las barcas de pescadores y los yates particulares que recalan en la isla.
Hydra es el lugar ideal para no hacer nada; para descansar, pasear, comer bien, bañarse y dedicar tiempo a la lectura.
Las calles de Hydra son un laberinto donde perderse y deambular. En un lugar se halla un hotel que no habíamos visto; al doblar la esquina, una plaza, una iglesia, una visión de la existencia. El visitante camina, se adentra en el laberinto de calles. La calma flota como una nube sobre el pueblo, sobre la isla. Hay flores de colores llamativos, árboles milenarios, gatos de mirada penetrante, calles que no llevan a ninguna parte.
Hydra es el espejo del viajero que no siente el agobio del tiempo. De las montañas baja el olor de las primeras flores de la estación; de la taberna, el olor del pulpo cocinado sobre las brasas. En las mesas hay floreros de margaritas silvestres y jarras de vino y agua fresca.
Los turistas descansan. La actividad de la isla se detiene al mediodía; algunos burros transportan piedras y cemento hacia lo alto de la colina. Se restauran viejas casas, pero durante las horas de más calor apenas se escucha el zumbido de una abeja. Para los amantes de largas caminatas, nada más tentador que ascender al monte Elías o intentar llegar al otro lado de la isla.
Es en ese último trayecto donde hay que tomar precauciones. Cuando el sol está en su cenit, el paisaje empieza a tomar tintes de irrealidad. No, no hay ruinas; sólo rocas y campos agrestes... Sobre la lejana colina aparece un rebaño de cabras, un rebaño de dudoso aspecto (No, en Hydra no hay ruinas) y tras ellas el pastor; lleva en la mano izquierda la égida, el escudo, con una horripilante cabeza grabada en su piel.