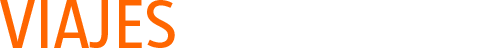De Tombuctú a Hombori (y 2)
/Nuestro viaje continuó al día siguiente al otro lado del Níger, pero primero embarcamos a bordo de una larga piragua cerca de la población de Gourma-Rharous y ascendimos durante un día la corriente del río en dirección oeste. En esta zona se encuentran algunos hipopótamos y aldeas dispersas en la orilla. Las gentes que habitan este lugar son mayoritariamente de etnia songay cuyo imperio dominó esta zona del Níger durante el siglo XVI; posteriormente, hacia 1591, al igual que sucedió con Tombuctú, el territorio fue conquistado por el sultán de Marruecos.
Por la tarde desembarcamos al sur del Níger en la región de Gourma. Esta franja de tierra africana, de transición entre el desierto y la zona tropical húmeda, es conocida con el nombre geográfico de Sahel. En la zona saheliana predominan las grandes mesetas, y hasta hace poco era una área en la que se recogían algunas precipitaciones anuales; pero durante las últimas décadas el paisaje se ha transformado por culpa de la sequía y el avance del desierto parece imparable. Escuchar que hace apenas unos años las tierras al sur del Níger se asemejaban a la sabana típica africana y estaba poblada por todo tipo de animales parece un cuento chino. La zona es semidesértica con unos pocos arbustos desperdigados aquí y allá y un tipo de acacia espinosa que sólo se atreven a comer los camellos.
En estos paisajes, sobre todo durante el mediodía cuando el sol es implacable y el jeep recorre kilómetros y kilómetros de un paraje monótono, sin encontrar un alma, el viajero tiene la sensación de encontrarse en mitad de ninguna parte, o quizá en las llanuras de la luna.
Así había transcurrido el viaje hasta que al día siguiente nos detuvimos al atardecer junto al campamento de la familia tuareg.
Estoy aquí. La noche, bellamente monótona y algo fría, sigue avanzando. Mohammed y Yazel no parecen cansados y yo disfruto de su compañía. El fuego todavía conserva su fuerza. Yazel separa algunas brasas y pone de nuevo el agua a hervir.
El segundo té es dulce como el amor.
Lo sorbo con lentitud. La luna empieza a quebrar la nieve de las estrellas y la noche se extiende en el Sahel.
El segundo té es dulce como el amor.
El desierto respira, nos aprisiona Al vivir este momento me siento un ser afortunado.
Para llegar hasta aquí, con mi trabajo, he seguido un deseo que alimenté desde joven. Y el lugar, el momento que vivo es acorde conmigo mismo, con la concepción de mi propio mundo.
Las historias de los tuareg de los immohag se remontan a la antigüedad... son orgullosos, crueles a veces , hospitalarios siempre.
Tienen conciencia de pueblo, de etnia, pero ignoran el sentido de la palabra país o nación. Son distintos a nosotros.
Cuando la república de Mali consiguió la independencia, los tuareg desperdigados alrededor de Tombuctú se alzaron en armas; también ellos reclamaban su parcela de territorio, su necesidad de moverse libremente; durante una década hubo algunos enfrentamientos que no beneficiaron a nadie, y que en cambio alejaron a los viajeros de la región... finalmente el gobierno de Mali y los representantes de los tuareg llegaron a un acuerdo.
Sentado junto al fuego, degustando el té, es fácil sentir que la gente del desierto, hombres y mujeres sin fronteras, lo único que necesitan, a falta de país, es la absoluta libertad de movimiento, la posibilidad de desplazarse sin problemas por la que siempre ha sido su tierra.
¡Qué importancia tiene para ellos ser de Mali, Mauritania, Marruecos o Libia! En realidad pertenecen al desierto y no deberían obligarles a estampar una fotografía y una firma en un documento expedido por la autoridades de un país que ellos no reconocen. Para los nómadas, la palabra Mali, Burkina Faso o Marruecos suena tan lejana como para nosotros Marte o Venus. ¿Acaso nos gustaría que tuviésemos que desplazarnos por nuestro mundo con un documento sellado por los marcianos? ¡Bastante irrisorios resultan los pasaportes expedidos por nuestra propia civilización!
Si hay algún paisaje que sólo puede ser dividido por la estupidez del hombre ese es sin duda el desierto. Aquellos que sobre el mapa marcaron los límites territoriales de los países deberían de haber pensado en el escenario que más se parece al desierto: el mar, el océano; la imposibilidad de su división. Dunas y olas deberían disfrutar de un destino común.
Por la mañana, las mujeres del campamento tuareg preguntaron si podían dar un paseo en el jeep. Serge, el coordinador de Tetraktys, accedió encantado. Con dos turnos fue suficiente. Mujeres y niños se apretujaron en los asientos del todo-terreno y disfrutaron de su particular viaje que Serge se encargó de que no fuese sólo cuestión de minutos. Mientras bajaba el primer grupo y el segundo ocupaba su lugar, era fácil ver la ilusión en sus rostros. Los hombres permanecieron junto a nosotros, al tiempo que el sol despuntaba y recogíamos la tienda de campaña.
Me despedí de Yazel con un apretón de manos y partimos.
Hacia mediodía llegamos a la reserva de elefantes de Douentza. Aquí las pocas manadas de elefantes que sobreviven en el Sahel aprovechan el pantanal de I-n-Agattafene. El grupo de periodistas estaba interesado en ver y fotografiar a los elefantes. El encargado del puesto dijo haberlos escuchado a primera hora de la mañana en las inmediaciones del lugar. Así que enseguida y para no perder la oportunidad apareció un hombre delgado, vestido con una larga tela, a modo de chilaba y turbante verde oscuro en la cabeza dispuesto a acompañarnos. Circunstancias del destino propiciaron que mientras buscábamos los elefantes con la ayuda del raudo rastreador, el grupo se partiera en dos, y sólo una parte de la que quedé excluido pudiera dar con los paquidermos. Inch’Alà.
La culpa fue mía; cuando corríamos tras el guía atravesamos una charca donde estaba instalada una familia nómada. Dos hermosas muchachas cargaban agua en sus odres, mientras que el rebaño de cabras abrevaba cerca de ellas. Me detuve para tirar algunas fotos y sólo permanecieron a mi lado otro periodista y una de las mujeres de Tetraktys que había quedado rezagada.
Cinco o diez minutos más tarde intentamos seguir el rastro del rastreador, loable intención que resultó inútil e inviable. Caminar por aquel cenagal, pantanoso a momentos, seco y árido en otras partes, protegido por centenares de acacias y arbustos era perderse en un laberinto. Regresamos a la charca. Ahora las mujeres estaban bañándose y jugando con el agua; se la tiraban por encima de la cabeza, mecían sus cabellos y la risa llenaba el lugar. Apareció un hombre junto a un asno cargado de leña; las mujeres seguían divertidas con sus juegos, atentas a lo que sucedía en la orilla.
Hombres afables, mujeres de ojos profundos, cuerpos esbeltos y bellos rostros permitieron que la ausencia de los elefantes fuese sólo una anécdota.
De nuevo me encontraba en una situación que me permitía entrar en contacto con la gente trashumante de la zona. Me sentía cerca de aquellos hombres y mujeres de comunicación directa y fácil, con quienes apenas podía hablar y que, una vez más, me descubrían la verdadera razón de mi viaje.
Cuando al cabo de un par de horas el resto del grupo regresó, la familia ya había abandonado el lugar. Regresaban contentos y felices. Gracias al infatigable rastreador habían conseguido localizar una manada de elefantes.
—Unas fotos formidables —dijo uno de los fotógrafos.
—No se te ve muy preocupado por habértelo perdido—, dijo otro.
No, en realidad, no estaba nada preocupado.
El viaje prosiguió rumbo al sur a través de pistas apenas transitadas hacia las montañas de Hombori. Si se llega desde el norte, desde Douenza, la aparición en el horizonte de las rocas escarpadas de Hombori es toda una sensación. Después de estar varios días ante un paisaje horizontal, árido, de colinas y algunas dunas desperdigadas, de horizontes constantes, impresiona encontrarse con la mano de Fatma, igual que un accidente surgido en mitad del Sahel.
Al norte de la población hay una zona de dunas ideal para acampar que goza de una preciosa vista sobre el monte Hombori Tomba. Allí, entre las dunas, instalamos nuestra tienda de campaña para pasar las siguientes noches. Hombori Tondo, con 1.155 metros es la montaña más alta de Mali y vista desde la zona de acampada queda al este del pueblo. Hacia poniente las formaciones rocosas de la mano de Fatma —en referencia a la hija del profeta Mahoma—se asemejan tal como su nombre indica a una mano extendida.
Nadie quería ir al pequeño hotel de Hombori; pasados los primeros días de adaptación al Sahel, nos parecía mucho más sencillo y práctico disfrutar del lugar y de la vista, y prescindir de otras comodidades.
A unos ochenta kilómetros de Hombori se encuentra la población de Gossi donde el lunes se celebra el mercado semanal. Camellos, cabras, asnos, vacas y todo tipo de animales se reúnen por especies agrupadas alrededor de la plaza central. El colorido y la agitación del mercado entran por los sentidos. El visitante piensa si realmente no se halla en medio de una película de la Edad Media. El pueblo tuareg está allí omnipresente, con sus turbantes que ocultan la nariz y la boca, la mirada penetrante y afilada; túnicas azules, verdes y blancas. Tratos sobre el ganado firmados con un apretón de manos, mientras del cinto cuelgan espadas que parecen salidas de otra época. Y, aquí, no hay nada de folklore. Es bello, también duro, pero real y hermoso como la vida misma.
Uno de los jefes tuareg instalados en Gossi nos acogió en su casa que daba junto a la plaza del mercado. Mientras paseaba por el lugar se me acercó un muchacho que quiso acompañarme durante todo el trayecto; luego, al regresar a la casa resultó ser uno de los hijos del anfitrión. Comimos en el patio, a la sombra de un árbol... viendo el amplio mantel donde reposaban algunas cámaras de los periodistas que despertaban la curiosidad de los muchachos, pensé en todo lo ajeno y desconocido que nos atrae, y en la poca diferencia que hay entre la mirada y lo mirado, y que sólo cuando se produce ese intercambio, cuando el viajero sabe que el desconocimiento y la curiosidad son mutuos, la experiencia es completa.
No es sólo cuestión de fotografiar la cara de un hombre, la expresión de su rostro o los ojos de una mujer hermosa; se trata, de la misma forma que al escribir, de mostrar a través de la imagen, esa necesidad de comunicación y de intercambio. Al menos eso es lo que pienso cuando hago un retrato; mi curiosidad es igual a la suya desde otro ángulo. Nuestras cámaras fotográficas llamaban la atención de los chiquillos; a mí, sus juguetes construidos con antiguas latas y botes de conserva.
Los días de viaje tocaban a su fin y antes de partir de Gossi decidimos comprar una cabra para cocinarla por la noche; guías y conductores de los jeep no ocultaron su alegría.
Regresamos a Hombori y volvimos a acampar en la zona de dunas. Mohammed preparó la cabra cocinada a la manera tradicional tuareg, es decir partida por la mitad puesta sobre las brasas y cubierta por una capa de arena. Una vez asada y espolvoreada, la carne resultó deliciosa. Comimos, cantamos, bebimos y bailamos al lado del fuego.
Habían pasado algunos días y la luna menguante empezaba a ser perezosa en su aparición nocturna, así que durante horas podíamos contemplar las estrellas sobre el resplandor del fuego, mientras el contacto permanente con la arena ya no nos resultaba extraño.
En el desierto la arena penetra por todos los poros de tu cuerpo y tienes la sensación de su honestidad, de su limpieza. La arena se deposita en las cuencas de los ojos, en la nariz, en la boca, y cuando la sostienes entre tus manos y la dejas escurrir plácidamente llegas a meditar, a pensar muchas cosas, al tiempo que la noche transcurre lentamente.
Meditas, piensas... estás aquí estirado como si hubieses permanecido muchos años en el mismo lugar. El desierto parece repetirse, pero nunca llega a cansar.
Y, ahora, al final del viaje, vuelvo a verme, aquella noche estirado sobre la esterilla, fuera de la tienda, junto a Yazel y Mohammed.
Queda el rescoldo para concluir la ceremonia del té.
El tercer té, suave como la muerte.
Porque la muerte para los pueblos del desierto tiene otro sentido, otro significado. La muerte es suave, acaso desconocida, pero de trato suave.
La soledad del desierto, la inmensidad y abandono del Sahel invitan a recibir la muerte con una sonrisa. Piensas en la dureza de la vida nómada. Piensas que no es difícil acoger la muerte con serenidad.
Miro a Yazel y descubro en él una verdad evidente. Yazel forma parte, está conectado al escenario que habita. A pesar de todas las penurias de su vida nómada no se siente tentado por el mundo del que yo procedo. Hay en él una curiosidad lógica, pero que sólo es una pequeña parte de su integridad.
Es cierto, no le entiendo, no hablamos la misma lengua. Las pocas cosas que sé acerca de su vida me las ha traducido Mohammed. Pero en su proximidad, en la noche del Sahel, percibo mucho más de todo cuanto pueda explicarme Mohammed.
Yazel es un adolescente, ya adulto por las circunstancias de la vida y en contacto con su propio mundo, no separado de él.
Y es en esta sensación donde reside la autenticidad del viaje, aunque nunca puedas demostrarlo; cuando conoces y aceptas a la gente tal como es.
Descubrir el desierto significa encontrarse cara a cara con su soledad y la soledad de los hombres que lo habitan; explicarlo en palabras es sólo una cuestión literaria.
Hay una estrecha relación entre los viajes, la literatura y la muerte, porque al fin y al cabo, escribir es al mismo tiempo viajar y morir un poco.
Aquella noche, junto a Yazel y Mohammed, mientras sorbía mi tercera taza de té, volví a pensar en Saint-Exupery, el escritor francés que comprometido con su tiempo escribía una prosa sencilla, con el encanto y la precisión que tal estilo requiere.
Corría el año 1935 cuando en el transcurso de un raid entre París y Saigón, Antoine de Saint-Exupery y su copiloto tuvieron un accidente en el desierto del Libia, en un lugar parecido al que ahora yo podía encontrarme. Durante varios días anduvieron por el desierto casi sin provisiones de agua y creyendo que su tiempo en la tierra estaba terminando. Saint-Exupery que ignoraba el sitio donde había caído el avión, caminó en dirección estenordeste, el mismo rumbo que unos años antes había salvado a su amigo Guillaumet en los Andes. Los dos hombres fueron rescatados con vida por una caravana, cuando apenas les quedaban fuerzas para continuar.
Saint-Exupery siguió con su apasionamiento por la aviación. Después de su breve paso por la Guerra Civil Española, intentó batir el tiempo de récord entre Nueva York y Tierra del Fuego. Tras una escala en Guatemala, su avión capotó al despegar por exceso de peso y el aviador sufrió una conmoción cerebral de la que se recuperaría en un hospital estadounidense.
Cuando recobró fuerzas escribió “Tierra de hombres” (Terre des Hommes), uno de los libros más bellos de cuantos he leído. En cierta medida “Tierra de Hombres” puede ser considerado como el libro de viajes de un pionero de la aviación. En él, entre otras experiencias, narra su accidente en el desierto del Sahara.
El libro fue publicado en 1939 y al año siguiente obtuvo el premio y el reconocimiento de la Academia Francesa.
Fiel a sus principios, cuando el 22 de junio de 1940, tras la ocupación de París por las tropas alemanas, Francia firmó el Armisticio con Alemania, Saint-Exupery emigró a Estados Unidos. Allí escribiría su obra más conocida “El Pequeño Príncipe” —”El Principito”, según la traducción española, aunque a mí siempre me ha gustado conservar el título original en francés— que bebe de la misma fuente de “Tierra de hombres”; de las grandes extensiones y de las grandes soledades y del valor de los sentimientos humanos.
Saint-Exupery.
Nunca lo había sentido tan cerca. Todos los sentimientos que me trasmitía la lectura de sus libros cobraban vida de repente en la inmensidad de la noche: la lumbre sobre la arena, la luna en el cielo. Tres hombres junto a una taza de té. Comunicación y silencio compartidos. Reflexiones sobre el amor y la muerte.
Un mes después la misma luna brillaba sobre Barcelona. Era la luna del desierto, vista desde la ciudad. La vi mientras conducía por la autopista; luna grandiosa y anaranjada.
De adolescente miraba la luna; me enamoraba de una chica hermosa y a partir del primer encuentro contaba las lunas; le decía está es la luna trece; ella debía pensar que alucinaba...
El Sahel, el lugar donde el desierto avanza me ha devuelto parte de este enigma; parte de esta luna perdida.
Pienso que siempre hay gente que está devolviéndome a mí mismo, reencontrándome con una parte del mundo primigenio que nunca debí olvidar.
En mi domicilio de Barcelona, justo antes de acabar el relato de las noches en el Sahel me tomo una pequeña pausa.
Cierro los ojos. Veo a Yazel sentado frente al fuego.
Luna llena; la luna acaba de salir. Hacia poniente un paisaje real, tal vez de cuento... puedo imaginarlo, creo que Saint-Exupery podrá disculparme si trato de dibujarlo.